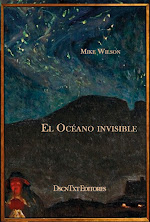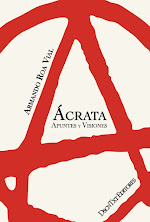viernes, agosto 30, 2024
«Du Maurier», de Carlos Cardani Parra
jueves, mayo 23, 2024
“Patria en tinieblas. Machu Picchu”, de Pablo Neruda
El ministerio se apresuró a aceptar el fin voluntario de mi carrera [de cónsul]. Mi suicidio diplomático me proporcionó la más grande alegría: la de poder regresar a Chile.
Pienso que el hombre debe vivir en su patria y creo que el desarraigo de los seres humanos es una frustración que, de alguna manera u otra, entorpece la claridad del alma. Yo no puedo vivir sino en mi propia tierra; no puedo vivir sin poner los pies, las manos y el oído en ella, sin sentir la circulación de sus aguas y de sus sombras, sin sentir cómo mis raíces buscan en su légamo las substancias maternas.
Pero antes de llegar a Chile hice otro descubrimiento que agregaría un nuevo estrato al desarrollo de mi poesía.
Me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Machu Picchu. Ascendimos a caballo. Por entonces no había carretera. Desde lo alto vi las antiguas construcciones de piedra rodeadas por las altísimas cumbres de los Andes verdes. Desde la ciudadela carcomida y roída por el paso de los siglos se despeñaban torrentes. Masas de neblina blanca se levantaban desde el río Willkamayu [Urubamba]. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra; ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que, de algún modo, yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos.
Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto.
Allí nació mí poema “Alturas de Machu Picchu”.
en Confieso que he vivido, 1974
miércoles, marzo 20, 2024
“Linternas en el túnel”, de Lina Meruane
Pensamos que era posible ocultarnos, que en el estrecho canal con sus estrechas columnas con sus aguas estrechas y nuestros pies enormes buceando entre ellas, pasar inadvertidos. Y fue posible hasta que la noche estreno orificios en su telón: astros nada fugaces, en absoluto efímeros como nuestros recuerdos: miradas azules en la noche estrellandose junto al arrastre de nuestras pezuñas, sobre los lomos de nuestros cuerpos mamíferos, infiltradas en nuestras escamas, en las gargantas anfibias y aullantes. Los ojos de la noche congelaban nuestro secreto, las nubes arremolinándose como nuestra confusión. El nervio óptico de la noche. No podemos oír qué dicen, dijo uno de nosotros. Y escuchamos el goteo de luces sobre el agua apozada. Quisiéramos entender, dijo, pero estábamos encerrados en la frontera de nuestro siseo. Voces roncas, las nuestras. Oídos que criban todo menos el silencio. Hundimos nuestras patas hacia adelante; nos sumergimos hasta que los párpados de las linternas se fueron cerrando y volvimos a encontrarnos en la oscuridad.
en Cien microcuentos chilenos, 2002
Edición de Juan Armando Epple
lunes, diciembre 25, 2023
“El amor ideal”, de Poli Délano
Después de largos años de paciente y afanosa búsqueda, J. dio por fin con esa novia, esa mujer única a la que un hombre jamás debe dejar pasar.
Ella tenía los colmillos largos y agudos; él tenía la carne blanca y suave: estaban hechos el uno para el otro.
en Cuentos, 1996
sábado, octubre 07, 2023
¡¡¡Hoy, mañana y el lunes en la Primavera del Libro / Descontexto a la entrada (stand 31)!!!
jueves, agosto 10, 2023
“El vagabundo”, de Roberto Bolaño
Recuerdo una noche en la estación ferroviaria de Mérida. Mi amiga dormía dentro del saco y yo velaba con un cuchillo en el bolsillo de la chaqueta, sin ganas de leer. Bueno... Aparecieron frases, quiero decir, en ningún momento cerré los ojos ni me puse a pensar, sino que las frases literalmente aparecieron, como anuncios luminosos en medio de la sala de espera vacía. En el otro lado, en el suelo, dormía un vagabundo, y junto a mí dormía mi amiga y yo era el único despierto en toda la silenciosa y asquerosa estación de Mérida. Mi amiga respiraba tranquila bajo el saco de dormir rojo y eso me tranquilizaba. El vagabundo a veces roncaba, a veces hablaba en sueños, hacía días que no se afeitaba y usaba su chaqueta de almohada. Con la mano izquierda se cubría el pecho. Las frases aparecieron como noticias en un marcador electrónico. Letras blancas, no muy brillantes, en medio de la sala de espera. Los zapatos del vagabundo estaban puestos a la altura de su cabeza. Uno de los calcetines tenía la punta completamente agujereada. A veces mi amiga se movía. La puerta que daba a la calle era amarilla y la pintura presentaba en algunos lugares un aspecto desolador. Quiero decir muy tenue y al mismo tiempo completamente desolador. Pensé que el vagabundo podía ser un tipo violento. Frases. Cogí el cuchillo sin llegar a sacarlo del bolsillo y esperé la siguiente frase. A lo lejos escuché el silbato de un tren y el sonido del reloj de la estación. Estoy salvado, pensé, íbamos camino a Portugal y eso sucedió hace tiempo. Mi amiga respiró. El vagabundo me ofreció un poco de coñac de una botella que sacó de su hatillo. Hablamos unos minutos y luego nos callamos hasta que llegó el amanecer.
en Amberes, 2002
viernes, mayo 19, 2023
«Poeta chileno», de Alejandro Zambra
martes, mayo 09, 2023
"Al otro lado de la puerta", de Ramón Díaz Eterovic
La pesadilla, piensa y se toca el vientre con una mano, mientras con la otra sostiene firme el volante del automóvil. La luz roja lo detiene por unos segundos y siente que esa mano le alivia el deseo de vomitar. ¡Carajo de día!, exclama, y temiendo ser escuchado mira hacia el auto que está detenido junto al suyo. Se encuentra con una mirada de mujer que no le dice nada y vuelve a mirar el semáforo en el momento que la luz se hace verde y puede acelerar su vehículo que raudo se adelanta a un bus y gana el espacio necesario para llegar a la Plaza Italia, y de ahí, Providencia, Tobalaba y su casa. La casa donde lo espera su esposa que, más por rutina que interés, le preguntará por su trabajo. Deberá mentir como siempre, decirle que todo está bien, sin nada que valga la pena contar. Sabe que se engaña, piensa hacer el amor con ella, reconociendo que el deseo existe, pero también está presente lo otro, eso extraño que se resiste a definir y le impide tocarla. Algo que en un comienzo relacionó con las mujeres que él y sus hombres frecuentaban para crear espíritu de equipo, según le habían enseñado los instructores panameños, pero que después se dio cuenta era por otra cosa. Sentía las manos sucias, y sólo pensarlo lo alejaba de ella por las noches, y en ese momento, lo devolvía bruscamente a ese día en que todo resultara tan mal. Y a pesar de que el jefe le dijera que no se preocupara pues no era la primera vez que se fracasaba con la información, sabía que estaba fallando, y eso le molestaba tanto o más que la pesadilla. Por lo demás, se dijo a modo de disculpa, nunca me ha gustado trabajar con esos tipos de los sindicatos. Lo complican todo, se resisten, cuesta convencerlos, y uno se da cuenta que para ellos perder un poco más no tienen ninguna importancia. En cambio, Benavides, su ayudante, se entendía bien con esa gente. Apestaba igual. Por eso sabía cómo tratarlos; cada vez que se presentaban era el primero en recibirlos, y desde ese instante superaba a todos los del grupo, ya que nadie lo hacía mejor que él. Sí, le molestaban los tipos de los sindicatos, y más aún Benavides. Le quitaba limpieza al trabajo, porque no era de su clase ni un profesional como él y sus otros compañeros. Benavides venía de abajo, de ninguna parte, un don nadie capaz de lamer cualquier culo con tal de trepar. Y sin embargo lo necesitaba para el trabajo que había aceptado como uno más de los tantos que se le encomendaban. Un simple cambio de labores que con el paso del tiempo hizo aparecer en sus manos eso pegajoso que no se borraba. Y lo peor de todo, esas pesadillas que no lo dejaban dormir, obligándolo a levantarse cada mañana con la cabeza apesadumbrada, llena de sopor y de imágenes que sólo se borraban con el transcurso de las horas. El tránsito se hizo fluido y pudo manejar con comodidad, mirando a ratos por la ventanilla del auto las luces de los negocios. Deseó tomar un trago, pero desechó la idea. El trago significaba la continuación de la pesadilla. Él necesitaba cerrar la puerta que lo comunicaba con su trabajo, y para eso lo mejor era llegar pronto a la casa, conversar con el invitado que le anunciara su hija la noche anterior, comer algo liviano y tratar de dormir. Pero el fracaso desdibujaba sus planes. A pesar de que el jefe no usara un tono de reproche, el que lo asignaran a un problema de estudiantes universitarios le parecía un castigo por su debilidad. Mañana hablamos de los detalles, le había dicho, y él a su vez lo repitió a Benavides y a los demás hombres. Nadie preguntó nada. Ni tenían por qué hacerlo, se respondió. Cumplían órdenes convencidos de ser parte de un gran trabajo. Recibían un caso, lo estudiaban y luego se distribuían las tareas. El resto era esperar el instante preciso, y mientras este llegaba conversar de fútbol y mujeres. Eso era lo que hacían. Hablar de cualquier cosa que no fuera trabajo. Este se realizaba oportunamente y después se trataba de olvidar. Sin embargo, aunque por distintas razones, ni él ni Benavides olvidaban. Mientras él sentía que sus manos sudaban cada vez más, Benavides se refocilaba recordando uno y otro caso. Recordaba detalles, descripciones, fechas, cada palabra que decían los entrevistados. Repetía todo con enfermiza precisión, y cuando él, asqueado de escucharlo, le ordenaba callar, Benavides dejaba en el aire su sonrisa sarcástica que sin palabras le decía que estaba al tanto de todo, y en ese todo incluía sus pesadillas. Las pesadillas, pensó, y se dijo que desde esa mañana ya no eran muchas, sino una sola, concreta y precisa. Empezaba con una imagen, un rostro de muchacho le hablaba amigablemente, parecía reconocerlo, mientras Benavides o su sombra se preparaba en un rincón de la sala. Todo se iniciaba ese día a media mañana, cuando después de reportarse con su jefe salió a beber con sus hombres. Luego había vuelto al despacho para dormir una siesta. Ahí la imagen se hacía nítida. Alguien dentro de la pesadilla despojaba al muchacho de la venda que le cubría el rostro, y en ese mismo momento se encendía una luz que lo cegaba y hacía parpadear, luego de lo cual el muchacho lograba mirar, y al verlo a él le sonreía. Le sonreía como quien reconoce a alguien muy querido, y además lo llamaba por su nombre. También estaba dentro del foco y Benavides observaba, señalándole que por primera vez lograba quedar a cargo del trabajo, y él no tenía otra alternativa que alejarse de la luz y permitir que la pesadilla dejara de ser una imagen clara y se convirtiera en figuras girando sin sentido. Los gritos rebotaban en su cabeza y en medio de ellos, una voz débil diciendo: no me conoce, soy Andrés. Sintió que lo remecían de los hombros. Abrió los ojos y reconoció a Peña, su secretario. Le dijo que lo disculpara por despertarlo, pero había oído sus gritos, y pensando que se encontraba mal, concurría a auxiliarle. Sólo un poco, le respondió, y enseguida le encargó una taza de café. Al rato Peña volvió con la bebida y con unos documentos para que él los firmara. El informe sobre las actividades del mes, le dijo, tendiéndole una carpeta en la que buscó las hojas con su nombre. Firmó con desgano y devolvió la carpeta al subalterno. Este quedó mirándolo y comprendió que su rostro acusaba la ebriedad. No ocurre nada, se nos pasó la mano con los tragos, le comentó. Peña rió comprensivo e hizo amago de retirarse, pero él le preguntó algo sin importancia. Deseaba retenerlo unos minutos más. Escuchar alguna voz, mientras las imágenes se diluían, y, sobre todo, no estar solo. Luego de doblar en una esquina consultó su reloj. Estaba bien con la hora, pensó, recordando que había prometido a su hija estar en la casa para la cena, donde ella le presentaría a su nuevo pololo. El tercero desde que ingresara a la universidad, y que esperaba no fuera tan extraño como los anteriores. Uno no hablaba nada, y otro sólo lo hacía de fútbol. Se rió. Pensar en su hija lo alejaba de la oficina y de la pesadilla que recomenzara apenas Peña lo dejó solo con ese sueño que lo fue venciendo hasta reconocer las figuras de la primera vez, y la voz de Benavides diciendo que seguían con mala suerte. El muchacho estaba dando más problemas de los previstos, y era necesario insistir, y tal vez llegar a otras cosas, porque inexplicablemente lo había reconocido y repetía insistentemente su nombre. Mi nombre, le preguntaba a alguien que ya no era Benavides, sino una sombra que le respondía a gritos. Gritos que antes escuchaba sin prestar atención, pero esta vez lo obligaban a atravesar una puerta e impartir órdenes que no deseaba. Todo era demasiado claro, pensó mientras estacionaba el auto y bajaba a abrir el portón del garaje. Estaba en su casa y eso lo reconfortaba. La pesadilla no atravesaría el portón. Las imágenes, el rostro del muchacho desconocido no lograrían seguirlo, porque ahí empezaba su otra vida, donde podía reír despreocupadamente sin impartir instrucciones, sin escuchar gritos ni sentirse vigilado por las miradas de Benavides. La pesadilla se irá, se dijo mientras cruzaba la puerta y llegaba al calor de la casa. No tenía de qué preocuparse. Ya antes había sido igual y el rostro del joven se cambiaría por otro y ese otro a su vez también se iría borrando con cada nuevo trabajo. Cerró la puerta y escuchó a su hija que lo llamaba desde el living. Se veía feliz cuando llegó a su lado. Luego de saludarlo con un beso le dijo que lo aguardaba su pololo. Te encantara, agregó, y él contestó con una sonrisa que, pensó, era la primera del día. Caminaron hasta la sala, y al entrar en ella vio al joven nervioso poniéndose de pie y alargando una de sus manos para saludarlo. Este es Andrés, dijo su hija, y él quedó con su diestra a medio camino. Reconoció el rostro pálido y se sintió cansando. Deseó que alguien viniera a despertarlo, pero se dio cuenta que no dormía.
en Ese viejo cuento de amar, 1990
martes, mayo 02, 2023
«Scout», de Mike Wilson
lunes, marzo 06, 2023
«Historia de mi lengua», de Claudia Apablaza
domingo, noviembre 27, 2022
«Rostros de una desaparecida», de Javier García Bustos
martes, agosto 23, 2022
«Adiós a Zalo Reyes», de Ricardo Martínez
jueves, agosto 11, 2022
“La luz del fuego”, de Aciro Luménics
There’s a place I like to hide
A doorway that I run in the night.
C. DeGarmo
Desde el inicio de los tiempos, allá en la atemporal república latinoamericana, caminamos sintiendo un escozor, anestesiados, a la vez, por aquella emanación desconocida y por lo que allí pasaba y traspasaba cada día. Lo vimos en el patio, en el desierto, en aquellas escaleras, la primera vez. Al día siguiente, cuando sonreíste desde lejos. Era un día claro, aunque nublado. Lo recuerdo porque un pájaro me cagó en el hombro izquierdo y una mancha se enmarcó sobre el blanco inmaculado. Es una señal de mala suerte, pensé. Es una señal de buena suerte, dijiste, intentando ocultar la risa, que estalló, finalmente, junto con tus ojos, piel y boca. Nos besábamos al salir de cada bar, exagerada, inescrupulosamente. Como aquella madrugada en calle Mätt, con el primer sol, junto a una fábrica de cajas de cartón. Debiéramos haberlo sabido entonces; sin embargo, insistimos. Como dos guerreros mal tenidos y famélicos. La cerveza escurría de boca a boca, el maní salado, sobre la cocina, el lavaplatos, la mesa, el piso. Una habitación redonda hacia el Pacífico, una trizadura perfecta, se diría. El efecto formidable de una reverberación perfectamente diseñada, hay que aceptarlo. Después de aquel paseo, descendiendo la montaña, ocurrió el evento del cartel; te salvé la vida, por primera vez, en silencio, sin aspavientos. Luego, oímos la voz grave del vecino: Che bella quiete sulle rive... Mi freddi il cuore e l'anima, y la puerta abriéndose. Aun así, seguimos rumbo al sur, bajo la lluvia, bajo la sombra de aquel ángel apostado en el asiento equivocado. Es un sueño que ya tuve, que tuvimos juntos, en rigor. Eso, o la eterna variación de una intrincada mátrix. Un pasado sostenido no es futuro; es el tiempo sostenido, sin bemoles. Me refiero, claro, a que así debía suceder. Acaso insuficiente sea el término correcto. Una animación trunca de hálitos intensos y dejarnos, resistirnos y volver, todo junto, una y otra vez; como aquella cena en que te entregué tu libro, y sonreíste, porque no te lo esperabas, e hicimos fotos de comida en tiempos sin redes sociales. No le avisamos a nadie. Nadie se enteró. Llegamos a la cima y recorrimos el planeta, antes de bajar y reparar en que el destino no era exactamente el mismo para ambos. Es ahí donde la historia cambia; es decir, perdura. Por un día y para siempre, y, por supuesto, más allá de la escenografía actual, del diseño amable que habitamos. Todos se preguntan, yo también, pero tú lo sabes. Nos veremos junto al río, cantaba alguien, en un tiempo sin interferencias; bajo un sauce, sentada en una piedra, leyendo, escribiendo, sonriendo siempre.
en Escritos sellados (Writings from Twin Peaks), 2017
jueves, julio 21, 2022
“Mi único y verdadero amor”, de Roberto Bolaño
En la pared alguien ha escrito «mi único y verdadero amor». Se puso el cigarrillo entre los labios y esperó a que el tipo se lo encendiera. Era blanca y pecosa y tenía el pelo color caoba. Alguien abrió la puerta posterior del coche y ella entró silenciosamente. Se deslizaron por calles vacías de la zona residencial. La mayoría de las casas estaban deshabitadas en esa época del año. El tipo aparcó en una calle estrecha, de casas de una sola planta, con jardines idénticos. Mientras ella se metía en el cuarto de baño, preparó café. La cocina era de baldosas marrones y parecía un gimnasio. Abrió las cortinas, en ninguna de las casas de enfrente había luz. Se quitó el vestido de satén y el tipo le encendió otro cigarrillo. Antes de que se bajara las bragas el tipo la puso a cuatro patas sobre la mullida alfombra blanca. Lo sintió buscar algo en el armario. El armario estaba empotrado en la pared y era de color rojo. Lo observó al revés, por debajo de las piernas. Él le sonrió. Ahora alguien camina por una calle donde solo hay coches estacionados al lado de sus respectivas guaridas. En la avenida parpadea el letrero luminoso del mejor restaurante del barrio, cerrado hace mucho tiempo. Las pisadas se pierden calle abajo, a lo lejos se ven las luces de algunos automóviles. Ella dijo no. Escucha. Alguien está afuera. El tipo encendió un cigarrillo junto a la ventana, después regresó desnudo a la cama. Era pecosa y a veces fingía dormir. La miró dulcemente desde el marco de la puerta. Alguien crea silencios para nosotros. Pegó su rostro al de ella hasta hacerle daño y se lo metió de un solo envión. Tal vez gritó un poco. Cielo raso pardo. Lámpara de cubierta marrón claro. Un poco sucia. Se quedaron dormidos sin llegar a despegarse. Alguien camina calle abajo. Vemos su espalda, sus pantalones sucios y sus botas con los tacones gastados. Entra en un bar y se acomoda en la barra como si sintiera escozor en todo el cuerpo. Sus movimientos producen una sensación vaga e inquietante en el resto de los parroquianos. ¿Esto es Barcelona?, preguntó. De noche los jardines parecen iguales, de día la impresión es diferente, como si los deseos fueran canalizados a través de las flores y enredaderas. «Cuidan sus coches y sus jardines»... «Alguien ha creado un silencio especial para nosotros»... «Primero se movía de dentro hacia afuera y luego con un movimiento circular»... «Quedaron completamente arañadas sus nalgas»... «La luna se ha ocultado detrás del único edificio grande del sector»... «¿Es esto Barcelona?»...
domingo, julio 17, 2022
“Blue Train”, de Martín Cinzano
Subterráneo fulgor azul. El andén avanza en capas de sonido mientras la línea amarilla se desliza por una esquina del ojo. Continuarás. Cargarás una mochila repleta de noches esquivando charcos y tanques de gas en rojas azoteas. (Una mudanza tras otra en la ciudad del fango). Locomotion. El fulgor azul titila sincopado al serpentear rumbo a la siguiente estación entre rieles y lauchas y tú solo tendrás dos segundos para abordar el próximo tren antes de la arremetida del trombón. Opera prima pasa de largo. Los cuerpos se diluyen en el reflejo del metal.
Todo Coltrane, inédito